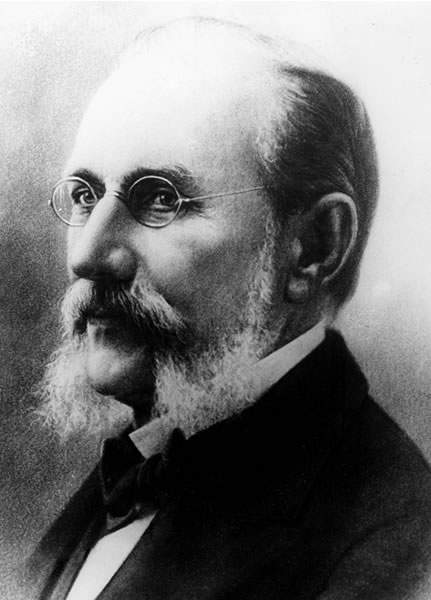La pandemia del Covid-19 nos ha caído encima tan inesperadamente y con
tanta fuerza, que muchos hablan ya de un cambio del mundo a partir de esta
época. Realmente, de un día para otro se interrumpieron milenarias costumbres y
el ser social que somos, como nunca antes, se ha precipitado a un aislamiento
que contradice la natural disposición a reunirnos a conversar, fiestar, ver
deportes e, incluso, trabajar.
Alguien me contó que hace unos días, cuando instintivamente estiró la
mano para saludar a un amigo en el mercado, éste retrocedió asustado unos
dos metros y sólo atinó a decir: Cuidado, no te acerques, ¿cómo tú estás? En las redes sociales
ha progresado un aviso nombrado #StopShakingHands, que en nuestro idioma
significa “dejar de darse la mano”, pues sabemos que el peligroso virus puede
compartirse con ese gesto de amistad.
También he leído en estos días varios artículos que intentan probar
científicamente el peligro en que venimos incurriendo desde la antigüedad por
la costumbre de estrecharnos la mano. En uno de ellos, procedente de la
Universidad de Colorado, se afirma que en nuestras manos pueden asentarse un
promedio de 3200 bacterias de unas 150 especies y quién sabe cuántas nos
intercambiamos con ese hermoso saludo.
Nunca antes se habían publicado tantas sugerencias a abandonar este
hábito, a tal extremo que algunos ya afirman que en el mundo postpandemia esta
costumbre irá desapareciendo.
Lo creo difícil, pues se trata
de una reacción natural del ser humano en su relación con sus semejantes desde
hace miles de años. En los jeroglíficos egipcios encontramos muestras de este
gesto incluso entre los hombres y sus dioses. También hay diversas formas de
este saludo entre los griegos y romanos de la época clásica. Se cree que en la
Edad Media, de tanto oscurantismo, epidemias, asaltos y recogimiento social, el
gesto se relacionó con el instinto de protección, pues al sostener la mano del
otro podía evitarse que la utilizara para empuñar un arma. Un antropólogo
mexicano me contó que ha encontrado esa misma reacción en comunidades actuales
de su país. Pero no fue esa práctica quien le dio el sentido a la costumbre que heredamos como una expresión de
amistad.
Aunque hay disímiles formas de
saludarse en el mundo, según la diferentes culturas que lo habitan, darse la
mano es una de las más difundidas. En ello, también se aprecian diferentes
formas de practicarlo, con especificidades de género, rango social,
edad, geografía, cultura. En Rusia las mujeres no acostumbran dar
la mano, pero los hombres son muy
efusivos al hacerlo. Mientras en el Oriente Medio los apretones de mano son
generalmente suaves, en Occidente –especialmente los latinos– se le imprime
fuerza y movimiento a esa acción. Los coreanos, por su parte, sujetan con la
mano izquierda el apretón que da la
derecha. En Liberia se concluye ese gesto con un choque de dedos.
El gesto cuenta, como toda expresión humana, con sus propias
curiosidades, como el apretón de manos más largo de la historia, ocurrido en
2011 en Nueva Zelanda, que con treinta y tres horas y tres minutos alcanzó un
récord Guinness. Detrás de esa misma marca, el inglés St. Albans dio la mano a
diecinueve mil quinientas personas, una tras otra. A ese extremo no llegó ni el
general Máximo Gómez, quien al entrar victorioso a La Habana, de dar tanto la
mano provocó un sarcoma en la suya que, finalmente, lo llevó a la muerte.
En medio de la pandemia del coronavirus que ahora estamos enfrentando,
se ha pedido encarecidamente no dar la mano y van apareciendo algunas variantes
cercanas a ese saludo. Una de las que se va extendiendo es topar codo con codo
(sin definición de derecho o izquierdo); otros chocan los nudillos de los
dedos, lo que ya fue practicado en
Canadá frente a un contagio de gripe en 2009. Pero cuando pase esta tormenta
viral que la ciencia finalmente derrotará, volveremos a darnos la mano, porque
el gesto se ha afirmado en siglos de cultura como un símbolo de solidaridad.
Así, “tienes mi mano” equivale a “tienes mi ayuda”, como hacen hoy miles de
médicos, enfermeros, asistentes de la salud y tantas personas en el mundo.
Cuidémonos hoy, para mañana, volvernos a dar la mano.
x